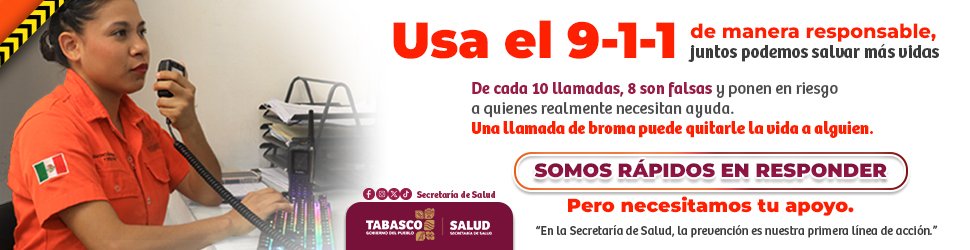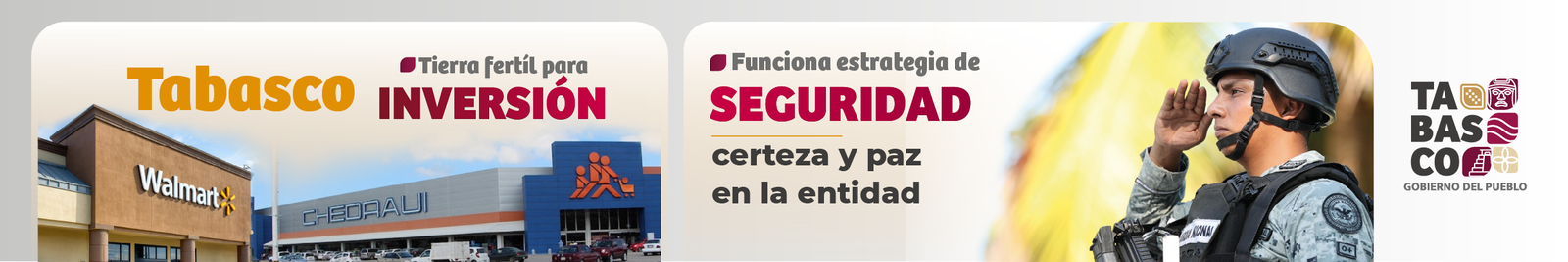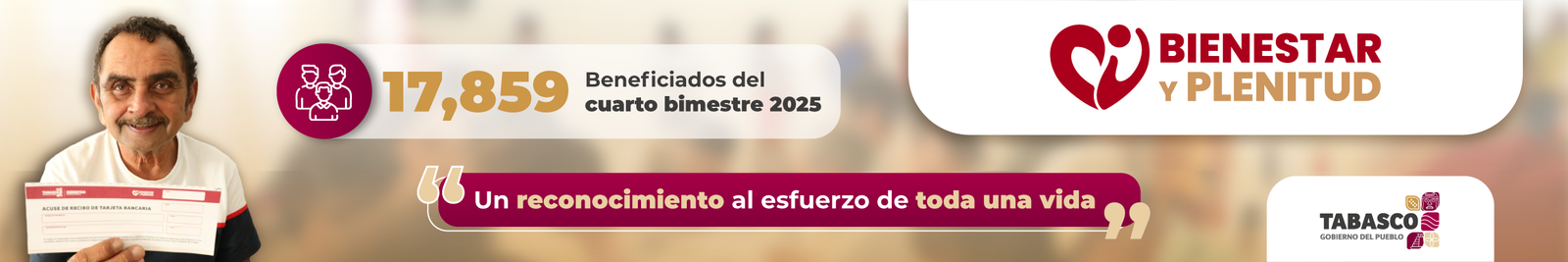Gabo: el breve rastro de sus obras en mi memoria
Juan Manuel Reyes
Leí a Gabo a los diecisiete años, mi amigo Leobardo Marroquín —que no estoy seguro que se acuerde— hizo favor de prestarme Cien años de soledad, una edición vieja y maltratada pero de contenido intacto.
Leí embelesado la prosa encantadora del maestro colombiano que, me enteré muchos años más tarde en la entrevista con Plinio Apuleyo Mendoza en El olor de la guayaba, decidió convertirse en escritor solo para demostrar a un amigo suyo que su generación era digna de formar escritores de altura y terminó encontrando su pasión.
El inicio de la novela se me quedó para siempre y espero que al final de mis días la memoria no olvide, sería un dolor profundo perder así mi pequeña fortuna; de la lectura he de confesar que, en un cuaderno de notas que aún conservo, hice una reseña demencial del contenido, página a página, y para guiar la lectura construí el árbol genealógico de los Buendía empezando por José Arcadio y Úrsula Iguarán, los primos hermanos que se casan con el temor de engendrar al animal mitológico, hasta el nacimiento del último Aureliano, la séptima generación de los Buendía condenada al fin de la estirpe y cuyo cuerpo sin vida es comida para las hormigas.
También debo de confesar que se trata de una novela que he leído tres veces y la única en tener tres ediciones distintas, la primera del 2001, la segunda del 2007 editada por la Asociación de Academias de la Lengua Española para conmemorar cuarenta años de la novela y que trae ya incluido el árbol genealógico de los Buendía, la última es del año 2017 para festejar los cincuenta años y que, quien ha tenido la oportunidad de adquirirlo, no me dejará mentir, se trata de una hermosa edición ilustrada por Luisa Rivera. Este fue el inicio del descubrimiento del mundo y la literatura mágica —realismo mágico— de un escritor querido por lectores del mundo entero.
Tras esa primera lectura llegaron otras, de La hojarasca a Memoria de mi putas tristes, incluyendo sus libros de cuentos, las obras periodísticas, sus talleres de guión y su autobiografía incompleta; adquirí libro a libro con el rescoldo sobrante de los gastos corrientes de un salario de maestro de primaria que sigue siendo mi vida y que hizo posible conformar mi propia colección; aunque hubieron libros que se quedaron en otras manos y tuve que volver a adquirir en ediciones recientes cuyas portadas no me gustan.
Alguna vez estuve tentado a deshacerme de ellos pero se salvaron gracias a Vivir para contarla, el libro autobiográfico que cuenta el nacimiento del escritor, el arribo de la juventud y su primer viaje a Europa; “Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa” dice el inicio y se acompaña antes con el epígrafe que sigo recordando “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”, y antes del epígrafe, en la hoja blanca, un mensaje personal de letras grandes firmadas con las siglas O.L.M.Z. que dice Para: Alguien sui géneris, el primer libro obsequiado por una maestra de nuevo ingreso que conocía mi pasión por la lectura y que sin más extendió su mano para dármelo en el viaje de ida a la escuela rural perteneciente al pueblo de La Grandeza, dentro de un camión de redila que nos llevaba todos los días. La maestra de primaria que no solo me regaló el libro, también su corazón y ya casi tres Lunas.