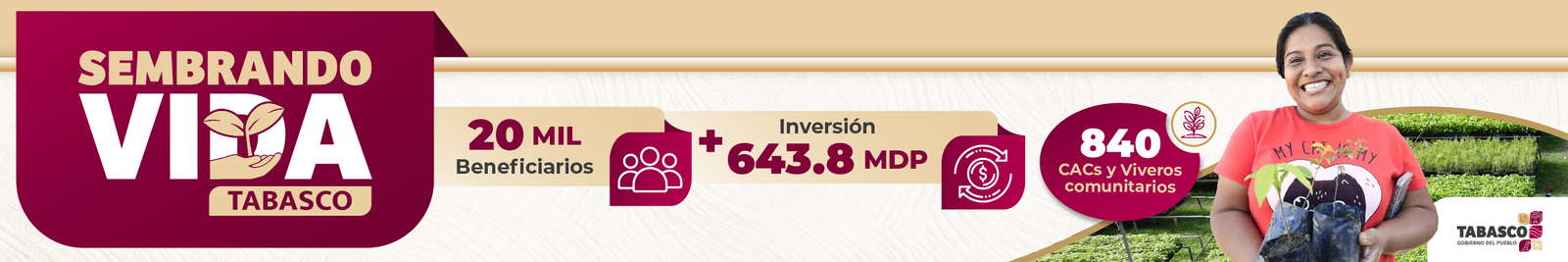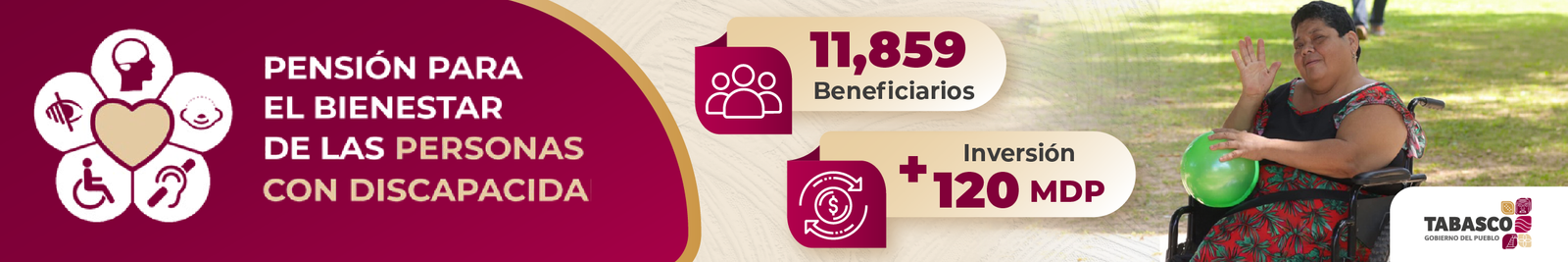HISTORIAS que contar. Si hubiera estudiado.
Por Rodolfo Lara Lagunas.
_Pásale, aunque sea unos tacos de frijoles, pero vas a comer, le decía mi madre a Sabino, un amigo de infancia, mayor que yo. Y Sabino pasaba y comía lo mismo que nosotros. En nuestra pobreza algo compartíamos; lo mismo hacían las demás familias de la vecindad.
Sabino era huérfano de madre. Tendría unos seis años. Vivía en un cuarto de cartón y láminas al final de las viviendas proletarias. Su padre vivía de recolectar basura, pero diario llegaba como a las seis de la tarde totalmente borracho. Así que mi amigo no tenía quien le diera alimentos. Por ello los vecinos lo invitaban a comer.
Un día le pregunté por qué no iba a la escuela. Mi papá, decía, no tiene dinero para comprarme cuadernos y libros, y además me lleva a trabajar. Yo le he pedido varias veces que me envíe a la escuela, pero siempre me dice lo mismo, que no tiene dinero.
Cuando le platicaba esto a mi mamá, ella ─molesta─, decía, ¡y cómo si tiene dinero para ir a la pulquería! ¡Pobre muchacho! ¿Qué va a ser de él?
Al cambiarnos de vecindad ya no volví a jugar con Sabino. Pero cuando estaba en sexto año de primaria me lo volví a encontrar en el “patio de los arbolitos”; lugar donde jugábamos canicas, trompo, rayuela, cuadrito y retachados. Nos saludamos con mucho gusto. Allí me dijo que volveríamos a ser vecinos. En otra vecindad cercana vivía en un cuartito. ¡Volveríamos a jugar como antes!
Le platiqué a mi madre del encuentro con Sabino y me di cuenta que no le dio gusto la noticia. –Ya no te juntes con él– fue su petición. –¿Por qué?–; respondí de inmediato. – Sabino ya no es el de antes, hijo. Su papá murió hace poco, y vive de los robos que realiza con otros de su edad. Así que, ¡cuidadito y yo te vea juntarte con él! ¿Entendiste?, me advirtió mi madre.
Pero yo no le hice caso. Así que, por las tardes, después de regresar de la escuela, me iba a “los arbolitos” a jugar con los amigos del barrio, a sabiendas que allí encontraría a Sabino.
Yo creo que los demás cuates ya sabían que Sabino era ladrón porque procuraban no jugar con él, o quizás el mismo Sabino los evitaba; el caso era que casi siempre estaba solo, apartado del grupo, de la pandilla del barrio.
Cuando se formaban los equipos de futbol no lo escogían. Entraba de relleno. Un día, después de que apostamos los refrescos en un partido, y al perder y quedarnos solamente mirando cómo bebían los triunfadores, Sabino me llamó y me condujo al potrero que estaba atrás de la vecindad.
Fuimos únicamente los dos; a nadie más invitó. Al llegar a un gran árbol se inclinó y empezó a escarbar con un pedazo de madera. A unos treinta centímetros de hondo estaba un paliacate rojo. Me sorprendió su contenido: relojes, cadenas, medallas de oro y dinero.
Tomó lo suficiente para comprar pan y refrescos. Ya para irnos y al ver mi sorpresa me dijo: –a nadie le digas dónde guardo mis cosas. Pero tampoco robes. Yo hubiera querido entrar a la escuela, como tú y los cuates, pero ya ves, yo no conocí a mi madre y mi padre…murió de borracho.
Tú, sigue estudiando. Es mejor eso que robar. A mí no me gusta hacerlo. ¿Tú crees que no me gustaría ir a la escuela?, pero ¿quién me mantiene? Yo no tengo tíos o hermanos. ¡Ningún pariente! Sin hacerle ningún reproche nos fuimos a comprar pan y refrescos.
A los pocos días del reencuentro nos cambiamos de vecindario. Mi padre ya no podía pagar la renta y mantener a los nueve miembros de la familia. Nos mudamos a un sitio que de colonia sólo tenía el nombre, la Flores Magón; apenas tenía unas cinco viviendas, simples cuartos, donde faltaba todo: drenaje, calles, luz eléctrica y agua potable. ¡Cómo extrañé a mis cuates del barrio!
Entonces volví a encontrar a Sabino; yo estudiaba la preparatoria y trabajaba de obrero en una fábrica textil. El encuentro se dio al salir del cine. Sabino iba con otros dos compañeros. Por el gusto de vernos nos fuimos a un restaurante. Allí pidió tres cervezas y un refresco. Sus amigos le reclamaron el por qué no pedía también una cerveza para mí; la respuesta no se hizo esperar; él no es como nosotros; él estudia.
Después de varias tandas de «coronas» repetía con una profunda tristeza y amarga resignación: ¿Si nosotros hubiéramos estudiado?… por no hacerlo somos unos pinches rateros que unas veces la pasamos en la cárcel y otras corriendo y escondiéndonos de la maldita policía.
Y dirigiéndose a mí expresaba: haces bien en estudiar. Sigue estudiando, ¡échale ganas! Y al decirlo unas lágrimas resbalaban por su rostro.
Pasaron como seis años desde que lo vi la última vez. Al recibir mi título de profesor sentí su ausencia en la ceremonia de entrega. Me hubiera gustado que él estuviera. Después de todo, Sabino había sido una de las pocas personas que me alentaron a seguir estudiando. Lo perdí de vista al salir del estado de Morelos e irme a trabajar a Chiapas.
Cuando regresé a mi tierra en unas vacaciones fue mi madre la que me dio la mala noticia: – ¿Te acuerdas de Sabino? hace un mes lo mataron los judiciales. No aguantó la tortura. Dicen que murió a consecuencia de los golpes. ¡Pobre muchacho, cómo sufrió desde pequeño!
Sentí un nudo en la garganta y como que algo se me rompió por dentro. Se había ido, hasta donde recuerdo, mi primer amigo, el que me enseñó a jugar canicas, con el que hice mis primeras prácticas de trompo, retachados y cuartita. Me quedé callado un largo rato. Una pregunta revoloteaba en mi mente, si Sabino hubiera estudiado ¿qué hubiera sido de él? No sé por qué, pero tengo la certeza que hubiera sido cualquier cosa, menos ladrón. ¡Palabra!